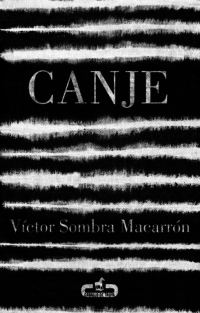Estilo rico, estilo pobre (Debate, 2015), de Luis Magrinyà, viene a sumarse a una tradición muy sana en la divulgación de la lengua: la de reflexionar sobre ella con sentido del humor, visión autocrítica y ánimo pedagógico. Para ello, el autor se apoya en su trayectoria como escritor, director editorial de varias colecciones en Alba, traductor del inglés y filólogo. Esa variada experiencia laboral como profesional de la lengua le ha permitido, como señala en la introducción, escribir un texto que se ajusta muy bien a eso de que «cada maestrillo tiene su librillo». Este es el librillo de Magrinyà, entre otras cosas, capaz de conjugar un premio Herralde con 9 años trabajados para la RAE.
Una de las cualidades de Estilo rico, estilo pobre que más agradezco es su tono desenfadado. Muchos libros sobre cómo hablar y escribir mejor en español son aburridísimamente académicos, carecen de espíritu divulgador y están pensados más como un código penal que como un contenido didáctico y entretenido que quizá uno lea en el metro, en una cafetería o mientras se hace la hora de cenar. Lo digo en serio: son tan aburridos que dan ganas de aprender inglés, ruso o japonés. Se agradece, por tanto, que Magrinyà escriba de manera distendida, que recurra al humor como herramienta para comunicar.
Otra cosa que me gusta de este libro es que separa con claridad lo que es lingüístico de lo que es estilístico. O dicho de otro modo: lo que es inobjetable —o casi— de lo que puede considerarse una decisión creativa y, por tanto, debatible. Además, y como saludable muestra de autocrítica, Magrinyà incluye ejemplos de errores que ha cometido en sus novelas, es decir, se sitúa a la par de otros autores y autoras damnificados por sus comentarios (ya se sabe: a nadie le gusta aparecer mencionado en este tipo de obras...).
Por último, alabaría el espíritu que transmite Estilo rico, estilo pobre: la perplejidad de un profesional que observa con curiosidad ciertos cambios en su instrumento de trabajo y necesita explicarse —explicarnos— por qué suceden. Magrinyà no se dedica, como otros, a clamar flamígeramente contra la invasión cultural anglosajona, sino que adopta una posición casi detectivesca a la hora de reflexionar por qué han proliferado expresiones como no importa y eso es todo, a qué se debe la omnipresencia del adjetivo adecuado o qué consecuencias ha acarreado la traducción literal del adjetivo heavy. Que sí, que la sombra del inglés es más alargada de lo que pensamos, pero que se puede explicar sin caer en el «Santiago y cierra, España».
El desplazamiento semántico
Si bien el libro no acomete de manera sistemática la influencia de las malas traducciones —recopila artículos periodísticos publicados en El País y El Diario—, este es uno de los ejes que lo vertebran. Ojo, también es el que más útil me ha resultado a mí, pues carezco del entrenado ojo de un traductor para detectar ciertas sutilidades. De hecho, he descubierto un error que llevo años cometiendo: estaba convencido de que las conversaciones se mantienen y de que eso era más preciso —expresivo— que tenerlas... Sin embargo, Magrinyà me ha convencido de que ese uso procede de los muy ingleses verbos keep/stay, cuyas traducciones literales, a fuerza de mantenerlo todo, han desplazado semánticamente a opciones como guardar, permanecer, retener, sostener o
tener.
En serio, me he quedado, como dice el tópico, de piedra... Eso sí, me ha gustado saberlo: me ha servido para entender cabalmente a qué se refiere Magrinyà cuando habla del estado de «abducción mental» que a veces nos aqueja y del mecanismo que la genera. Con frecuencia, escuchamos/leemos frases construidas con estructuras lingüísticas extranjeras y, de manera acrítica, nos las apropiamos y difundimos sin darnos cuenta de que no son genuinamente españolas, de que en buena lid serían errores. Sin embargo, la estructura se afianza en la comunidad hablante y, tiempo después, desplaza semánticamente a la autóctona. Es más: terminamos pensando que la nueva estructura es la correcta o de mejor estilo.
De hecho, al leer Estilo rico, estilo pobre he recordado algo que aprendí en El dardo en la palabra hace no menos de diez años. En un artículo clamaba Lázaro Carreter contra quienes decían jugar un papel —feo calco de to play a role— y sostenía nuestro afamado guardián de las esencias del idioma que, en buen español, aquello se decía desempeñar un papel... En aquel momento, rara vez había escuchado o leído yo lo de jugar un papel; hoy, sin embargo, no paro de hacerlo —aquí va el último texto donde lo he visto—, por muchos libros de estilo que dicen seguir los medios de comunicación. Tanto es así que bastantes personas me han porfiado que si no se dice así entonces se dice... ¡jugar un rol! En fin, que debo de ser el antepenúltimo o penúltimo romántico del verbo desempeñar gracias a Lázaro Carreter.
Camino del from lost to the river...
Sin querer ser exhaustivo, listo algunas de las expresiones inglesas de las que se ocupa Magrinyà; como digo, esas malas traducciones se han difundido de manera tan masiva que en unos años puede que desplacen del todo a la traducción genuina:
- that's all
- no problem
- it doesn't matter
- do the right thing
- too good to be true
- it makes/marks no difference
- as/so much/many as + must/can/need/want
- keep/stay + adjetivo
Un caso particular de estos desplazamientos es el relativo a las malas traducciones de los hiperónimos. Así, según explica Magrinyà, palabras como place, room o clothes no funcionan exactamente igual que sus manidas equivalencias lugar, habitación y ropa. Y eso termina generando textos donde se repiten palabras de manera innecesaria o se usa un genérico cuando podría usarse algo más específico.
O por decirlo de otro modo: hay diferencia estilística —para quien sepa apreciarla, claro— entre escribir «por favor, mantenga limpio el lugar» y «por favor, no ensucie la biblioteca»; entre «Todo lo que necesitas es amor» y «Lo único que necesitas es amor»; entre «te compraré tantos perros como quieras» y «te compraré todos los perros que quieras». La diferencia suele estar en que las primeras opciones de esos binomios proceden de traducciones literales del inglés; las segundas, claro está, son más genuinas y responden mejor al espíritu del español.
Para entendernos: las primeras opciones equivalen, permítaseme la exageración, a cuando tomamos una españolísima frase como «de perdidos al río» y la traducimos al inglés como «from lost to the river». Algo así, pero a la inversa, es lo que favorecemos muchas veces sin darnos cuenta. Y, claro, de tanto leer textos —periodísticos, empresariales, literarios, científicos, etc.— traducidos en plan if, if, between, between, al final, terminamos viendo la estructura extranjera incluso más correcta que la autóctona.
O por decirlo de otro modo: hay diferencia estilística —para quien sepa apreciarla, claro— entre escribir «por favor, mantenga limpio el lugar» y «por favor, no ensucie la biblioteca»; entre «Todo lo que necesitas es amor» y «Lo único que necesitas es amor»; entre «te compraré tantos perros como quieras» y «te compraré todos los perros que quieras». La diferencia suele estar en que las primeras opciones de esos binomios proceden de traducciones literales del inglés; las segundas, claro está, son más genuinas y responden mejor al espíritu del español.
Para entendernos: las primeras opciones equivalen, permítaseme la exageración, a cuando tomamos una españolísima frase como «de perdidos al río» y la traducimos al inglés como «from lost to the river». Algo así, pero a la inversa, es lo que favorecemos muchas veces sin darnos cuenta. Y, claro, de tanto leer textos —periodísticos, empresariales, literarios, científicos, etc.— traducidos en plan if, if, between, between, al final, terminamos viendo la estructura extranjera incluso más correcta que la autóctona.
Talese, mejor en inglés
De hecho, ni siquiera las editoriales nos ponen ya a salvo de ese tipo de abducciones. Sin ir más lejos, Magrinyà me ha convencido, por ejemplo, de que es mejor leer Honrarás a tu padre, de Gay Talese, en inglés; la traducción española publicada por Alfaguara contiene errores notables. Transcribo solo algunos de ellos:
- Usó una escopeta para destrozar el enorme ventanal [mejor: «Destrozó el ventanal de un escopetazo» o «Destrozó el ventanal de un tiro de escopeta»].
- ... las calles que conocía tan bien y que tanto había usado en los últimos años para sacudirse de encima a la policía [Magrinyà se declara incapaz de solucionarlo, pero es evidente que usar no es el verbo más preciso en un contexto así].
- ... cubriendo con dos pesados manteles de lino un par de mesas grandes y plegables de aluminio [mejor: «... cubriendo con dos gruesos manteles de lino...»].
- Bill Bonnano, un hombre alto y pesado, de pelo negro y treinta y un años [mejor: «... un hombre alto y corpulento»].
- —Le dije tres veces esta semana que quería que ordenara este lugar —dijo Bill [unas líneas antes, el narrador había aclarado que se trabaja de un jardín; por tanto, lo mejor es «... que ordenara este jardín» o «... que lo ordenara»].
- —¿Ustedes saben qué hacen en este lugar? [y el lugar resulta ser una fábrica abandonada].
No es una cuestión de escarnecer a nadie —habría que preguntar a Alfaguara cuánto le pagaba a sus traductores, qué tiempo les daba o quién supervisaba su trabajo—; con todo, lo de Talese y algunos otros ejemplos que aporta Magrinyà resultan indicativos de lo mal que está el patio editorial. Quiero decir: el error es humano y una mala tarde la tiene cualquiera; ahora bien: otra cosa es el error sistemático y observable en libros de casi cualquier editorial. Las empresas han convertido a los correctores de estilo en una especie en extinción —ya lo explicaba José Antonio Millán en 2005 en el prólogo de Perdón imposible— y han precarizado tanto casi cualquier trabajo relacionado con el libro —véase el artículo «¿Por qué seguimos traduciendo?»— que resulta complicado incluso tomar algún autor/a o editorial como referencia. Lo increíble es que el público lector todavía cree que los libros pasan 700 filtros de calidad.
*
Continuará. No sé si la semana que viene, pero la entrada continuará algún día de estos y tendrá 2.ª parte.
Actualización (5/10/15): Hubo segunda entrada; se accede por aquí.
Actualización (27/10/15): En la versión periodística del capítulo «Dos verbos comodín», Luis Magrinyà da su visión de eso que yo, coloquialmente, he llamado «cómo está el patio». Merece la pena leerlo (son los dos últimos párrafos).
*
Actualización (5/10/15): Hubo segunda entrada; se accede por aquí.
Actualización (27/10/15): En la versión periodística del capítulo «Dos verbos comodín», Luis Magrinyà da su visión de eso que yo, coloquialmente, he llamado «cómo está el patio». Merece la pena leerlo (son los dos últimos párrafos).