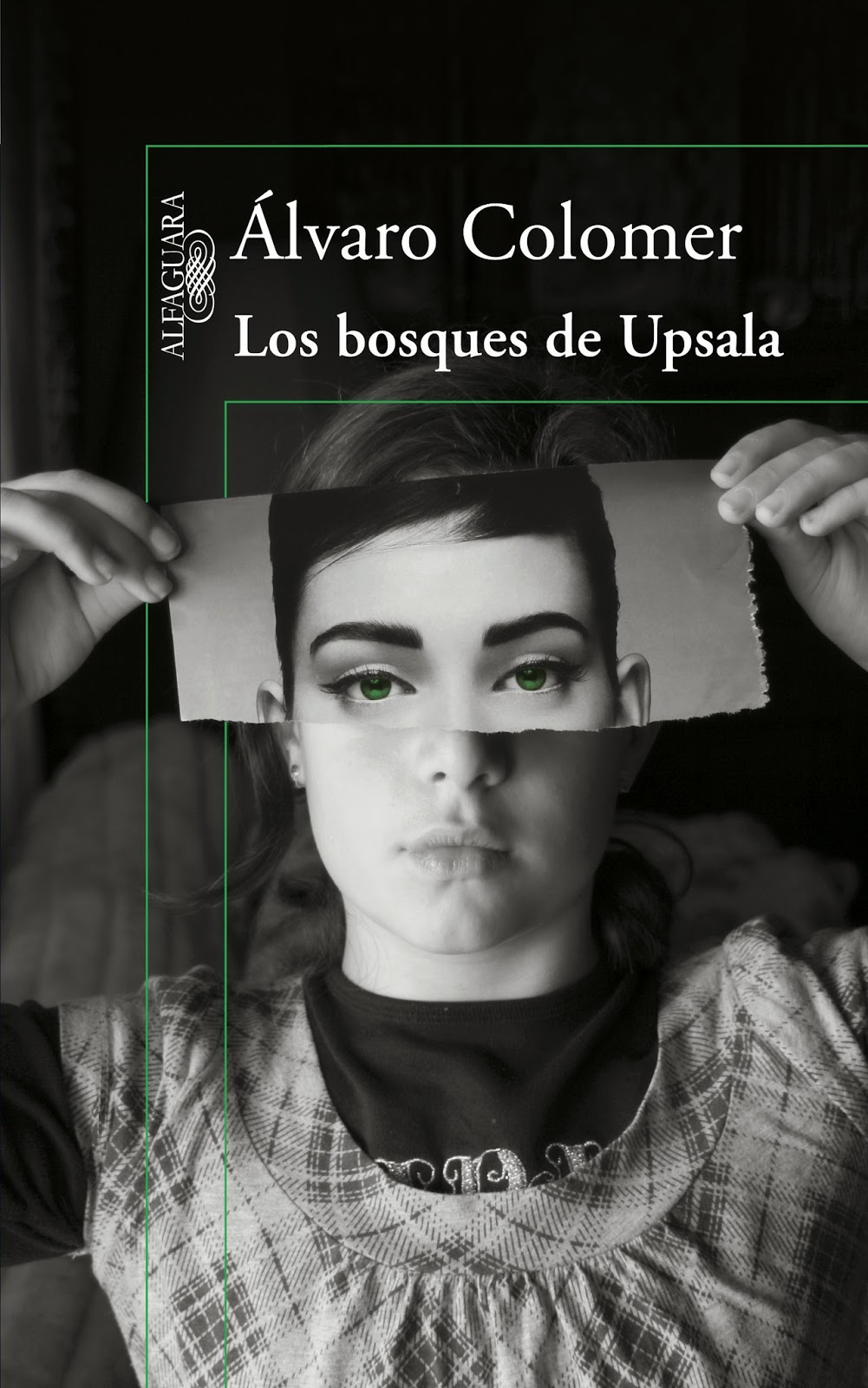Vaya por delante que ni me gustan ni me interesan los toros. También que no tengo claro si deben prohibirse o tolerarse, a pesar de que no entiendo por qué debe morir el animal (con más frecuencia que el torero, digo). O qué hay de cultural, de artístico o de entretenimiento en un sarao semejante, donde un pobre bicho recibe banderillas, puyas, estocadas y hasta descabellos. Imagino que algo tendrá que ver con los ancestrales rituales taurobólicos o que acaso sea una suerte de edipo rupestre que algunos no han conseguido superar. No lo sé. Ahora bien, aclarado eso, debo decir que me ha gustado este libro de Hemingway sobre el duelo que sostuvieron Luis Miguel Dominguín y Antonio Ordoñez en el verano de 1959 por ser «el mejor matador del mundo».
(Vaya título, ¿eh? El mejor matador del mundo...)
Las prevenciones del inicio no son porque sí; hace poco el Ayuntamiento de Barcelona prohibió que una foto de un torero fuese el cartel promocional del World Press Photo en la ciudad. Ya se sabe: los toros equivalen a españolismo, que si Cataluña no es taurina, etcétera. Y también, no hace tanto, ese mismo consistorio le denegó a la serie Isabel el permiso para rodar allí algunos capítulos... En fin, que bajan algo más que revueltas las aguas con este asunto de los símbolos identitarios. Toda prevención es poca a la hora de ser catalogado por quienes reflexionan a golpe de titular.
Por mi parte, y sin ánimo de enemistarme con unos o hacerle el caldo gordo a los otros, solo añadiré que en el mapa de Hemingway aparece Barcelona, que en la Monumental torearon Dominguín y Ordoñez y que «a los dos matadores los sacaron en hombros». También que la corrida ocupa casi todo el capítulo 8 (páginas 121 a 129) y que, dado que Hemingway se sumó al bando republicano durante la Guerra Civil Española, no es sospechoso de ser franquista. Asimismo, una suposición razonable es que, si el escritor estadounidense estaba aquella lluviosa tarde de 1959 en la plaza, lo normal es que hubiese en el tendido más gente que simpatizaba con sus ideas políticas. Insisto en lo de «razonable»: a lo largo del libro, Hemingway nunca menciona que en esa plaza ni en ninguna se sintiera rodeado de fascistas.
Y, para desgracia del Ayuntamiento de Barcelona, aquella taurina tarde de 1959 fue única para el autor de Fiesta. Ordoñez toreó de tal modo que lo obligó a perpetrar un símil musical atrevido como pocos:
Antonio fue al encuentro de la res y la aceptó en sus propios términos. Si debía trabajar en un lugar que resultaba mortalmente peligroso, trabajaría allí; pero conscientemente y no a causa de la ignorancia. Si debía entrar en el terreno del toro y dominarlo con lentos movimientos de la muleta de modo que los ojos del animal no pudieran apartarse de ella ni ella salir de su ángulo de visión porque el hombre quisiera reducir el momento de auténtico peligro, eso era exactamente lo que iba a hacer. Si solo podía superar a Luis Miguel por medio de una pureza de estilo digna de Bach, siempre bien medido, sin otra ayuda que aquel pobre instrumento, iba a esforzarse en lograrlo. Que le matasen no parecía importarle en absoluto.
Algunos aficionados al toreo sostienen que a don Ernesto se le fue la mano con Ordoñez en aquel verano del 59, que no era ni tan bueno ni tan purista; y que Dominguín no practicaba ese toreo tan comercial de que lo acusa. Pero, sin entender en la materia y sin profesar amor alguno por este oficio, me resulta complicado evaluar si es que Hemingway idealizó a Ordoñez o es que la afición española nunca le perdonó al escritor que pusiese a parir a Manolete siempre que podía. Ya lo averiguaré.
Y, venga, ya que revolcándome estoy en el fango del nacionalismo —incluido el español, se entiende—, rescato un fragmento de que lo dice Hemingway sobre Bilbao (pág. 185):
Antonio deseaba actuar en Bilbao, la plaza más difícil de España, donde los toros son más grandes y el público más severo y exigente, de modo que nadie pudiera decir jamás que hubo algo dudoso o turbio en la temporada de 1959 en la que lidió como nadie lo había hecho desde Joselito y Belmonte. No le importaba que Dominguín también fuese. Pero iba a resultar un viaje lleno de peligros. Si a Luis Miguel le hubiera representado su padre, que era listo y algo cínico y entendía el negocio, en vez de sus dos simpáticos hermanos, que necesitaban el 10% de cada corrida suya y de Antonio, nunca hubiese ido a Bilbao para que acabasen de destruirlo.
En serio, no quiero meterme en líos ni polémicas con los nacionalistas ni con los taurinos; tan solo es que la semana pasada, mientras corría el Medio Maratón de Valencia, vi ¡un enoooooorme toro de Osborne plantado en mitad de la Universidad Politécnica de Valencia! Sí, un toro en la universidad. En mi antigua universidad. Y no me lo podía creer; cuando yo estudiaba allí, jamás hubo uno... Casualidades de la vida, resulta que ese fin de semana estaba terminando las últimas páginas de El verano peligroso. Así que el avistamiento me sirvió para entender mejor por qué me estaba gustando el libro.
No tengo ni idea de cómo llegó ese toro a esa universidad, pero sospecho lo peor: la típica asociación identitaria entre el animal —que representa a una marca comercial, no lo olvidemos— y la españolidad. De hecho, he navegado un poco y enseguida he encontrado un par de menciones de ambos bandos: uno decía que el toro ya había sido atacado por la «incultura catalanista» —le habían lanzado unas bolas de pintura— y el otro, que había que atacar símbolos fascistas como ese. Discursos muy profundos de uno y otro lado, como se ve.
Tampoco comprendo cómo hemos llegado hasta ese grado de crispación. No entiendo qué hace un toro injertado en la bandera española como muestra de patriotismo —por respeto a nuestro jamón, el símbolo patrio debería ser el cerdo, ¿no?— y no entiendo esa constante asociación del toro con el fascismo. A mí abuelo le gustaban los toros y, ahora que él no está, mi prima ha heredado la afición. Él no era fascista y ella, tampoco lo es. Y yo, que hice mi parvulario en Coria, donde la gente corría los toros por la calle y en algún momento fantasee con emular a mis mayores, tampoco. Quiero decir: parece saludable convivir con las divergencias.
Quizá sea esa la razón por la que me ha interesado tanto el libro de Hemingway; me ha hecho darme cuenta de que para entender mejor este país y su historia tengo que leer más sobre los toros. Es más: mi gran conclusión tras leer El verano peligroso es que debo agenciarme Juan Belmonte, matador de toros, de Manuel Chávez Nogales. Quién me lo iba a decir a mí, que antes hubiera considerado entre aburrida e innecesaria esa lectura.
*
PD 01. Por cierto, los toros de Osborne son de la familia de Bertín... Osborne, que sí es un señor muy de derechas.
PD 02. A todo esto, Hemingway opina que en la Maestranza de Sevilla es donde peores corridas se dan... Lo digo por lo de Bilbao. Entre eso y lo de Manolete, don Ernesto iba haciendo amigos taurinos a troche y moche. Este blog contextualiza muy bien, según mis escasas entendederas, lo de Ordoñez y Dominguín.
PD 03. Este libro lo leí gracias al servicio gratuito de intercambio de libros de la fundación Melior.